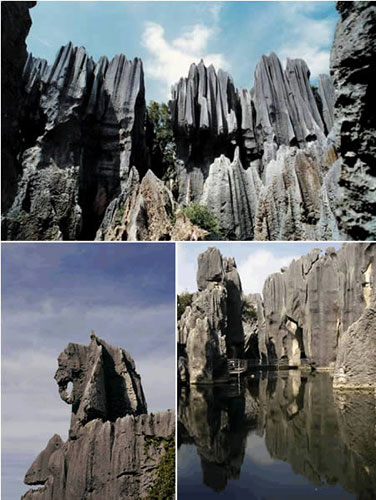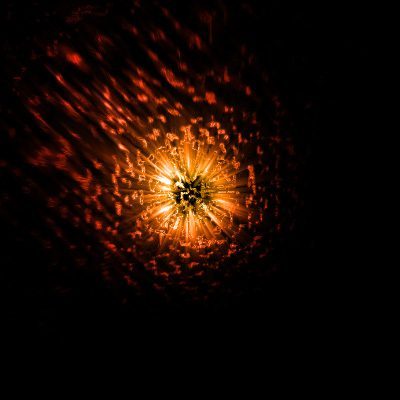Carolina y Verónica se habían enamorado perdidamente de aquél chico tan atractivo que llegara tan solo una semana antes al convento. Las dos muchachas, novicias, habían convenido en su día convertirse en religiosas, motivo de una promesa tal vez no demasiado meditada, y que las había arrastrado de forma irremediable hacia una vida, en realidad, de ninguna de las maneras deseada. Pero, lejos de profundizar en su religión, habían terminado por sucumbir ante el agradable semblante del muchacho de una de las congregaciones llegadas para participar en la convivencia religiosa, organizada por el convento.
La amistad entre ellas surgió cuando ambas eran aún muy pequeñas. Carolina, que tenía 17 años, era tres años mayor que Verónica, que sólo contaba con 14. Los padres de las muchachas, tras su matrimonio, fueron a residir justo en la misma calle, una casa enfrente de la otra. Durante su infancia, habían sido inseparables, y su amistad realmente parecía algo especial. Rara era la vez que terminaba el día sin que hubieran consumado alguna de sus travesuras. Aunque Carolina era la mayor, y se suponía debía tener la voz cantante, no era sino Verónica quien casi siempre convencía a su amiga para hacer realidad todas las barrabasadas que se les ocurrían. A tanto llegaron, que, sin pensárselo dos veces, a Verónica se le cruzó por la cabeza, en una de aquellas alocadas mañanas infantiles, una de sus innumerables ideas perversas: Si Carolina llegaba a cumplir 17 años sin haberse enamorado de ningún chico, era porque sin duda tenía alma de monja y tenía que ingresar en un convento. Por supuesto, las mismas condiciones valían para Verónica, pero para entonces ésta aún tendría tres años más para derribar la apuesta. Así que la decisión final fue que, si al cumplir 17 años Verónica, ninguna de las dos había logrado enamorarse, ambas entrarían en el convento el mismo día, cosa que finalmente, sucedió. Sin notificar nada a sus padres, la misma noche en que Verónica alcanzó la edad, ambas llamaron a la puerta del convento, cerrándose tras de sí el mundo exterior.
Al principio fue divertido. Cada una pugnaba por demostrar a la otra que podía ser mejor monja, y las religiosas más veteranas no notaban nada extraño en ellas, salvo un par de chiquillas que deseaban reconocer en sus corazones el amor a Dios. Pero poco a poco fueron cambiando, según pasaba el tiempo, hasta volverse algo rebeldes y díscolas. La gota que colmó el vaso fue la llegada de aquel muchachito de ojos azules, llegado en una de las congregaciones, donde había sido desde muy pequeño criado por los monjes al ser abandonado por su madre, cosa harto habitual en aquellos tiempos.
Desde su llegada al convento, Carolina perdió totalmente la razón por aquél muchacho, cuyo nombre era Álvaro. Por su parte, ocurría que Verónica también se había enamorado de él, lo que podría redundar en un desagradable enfrentamiento entre ambas amigas.
Carolina asediaba continuamente a Álvaro, por todos los rincones, por los pasillos. Y a pesar de que el muchacho intentaba zafarse de todos sus arrebatos, en el fondo algo debía sentir también por ella, porque ambos terminaban besándose siempre y prometiéndose estar juntos a la menor ocasión. Carolina le había hecho saber a su amiga el amor que sentía por Álvaro, decidiendo Verónica desde aquel momento mantener en secreto sus sentimientos hacia el joven. Sin embargo, ésta última, bastante más avispada que su amiga, supo encandilar con mayor rapidez a su amado, y quiso la fatalidad que, encontrándose en la habitación de Álvaro ambos jóvenes haciendo el amor, fuesen sorprendidos por Carolina, quien después de buscar a Verónica por todas partes sin hallarla, se le había ocurrido preguntar al muchacho por ella acudiendo directamente a sus aposentos.
La reacción de Carolina no se hizo esperar, dando gritos y haciendo aspavientos, sin dejar de amenazar a su, hasta aquel momento, amiga del alma. En vano Verónica pudo explicarle a su amiga, quien había finalmente abandonado la habitación corriendo sin mirar hacia atrás, su intención de renunciar a la vida religiosa y casarse con Álvaro en cuanto fuese posible, a pesar de su corta edad. Al comprobar que resultaba imposible hacer entrar en razón a Carolina, decidió regresar a su habitación y hablar con ella a la mañana siguiente. Aunque esa mañana.... jamás llegaría para Verónica...
Así pues, mientras Verónica dormía plácidamente esa misma noche, aquella en la que fuera sorprendida por su amiga, tramaba ésta su perdición, al precio que fuese. Cogiendo unas tijeras de costura, que curiosamente estaban atadas a un lazo rojo, para que pudiesen permanecer colgadas del cuello sin posibilidad de pérdida, Carolina estaba más que dispuesta a terminar con la vida de Verónica, cosa que sin lugar a dudas, haría sin remedio. Después de entrar en su habitación y comprobar que ésta se encontraba dormida, levantando las tijeras, totalmente fuera de si, las clavó en el corazón de la muchacha mientras gritaba con furia: “Verónica”, “Verónica”, “Verónicaaaaa”.
Aún pasarían unos minutos antes de que Carolina reparara en lo que había sido capaz de hacer. Al levantar la mirada y comprobar que había matado a su amiga, dio un leve respingo, asustada, sollozando amargamente a partir de aquel instante. Una vez medianamente respuesta, resolvió que lo único que podía hacer era enterrarla en los alrededores del convento, y de forma tan atropellada lo hizo que incluso bajo tierra acabó dejándola con las tijeras clavadas en su pecho.
Un año transcurrió después de aquel suceso, y Carolina seguía en el convento, como si nada hubiera pasado. Ahora, con 18 años, había dejado su tono rebelde, para convertirse en una futura sierva de Dios. Al menos, lo intentaba, quizá queriendo olvidar algo imposible, el asesinato de su amiga por sus propias manos.
En el convento todos creían que Verónica finalmente se había marchado junto a Álvaro al terminar la convivencia religiosa, y para nada podían sospechar su trágico final. La muchacha, un día antes de su muerte, se había preocupado de notificar a la madre superiora del convento su intención de abandonar la orden y casarse con Álvaro, algo que, por descontado, no acababa de aprobar la suprema devota, con lo cual, a nadie habría sorprendido la probable fuga de la muchacha.
Y entonces, llegada la noche del aniversario del asesinato de Verónica, sonidos y voces extrañas empezaron a oírse por todos los recovecos del convento, espeluznantes y lastimeros a la vez. Difícil saber como tomarían el asunto las religiosas de la orden, si estaban acostumbradas a sucesos semejantes, dadas las leyendas en torno a los conventos y monasterios más antiguos, o bien caerían todas al suelo dispuestas a rezar sin fin, hasta la desaparición de algo tan tenebroso como aquello. Lo verdaderamente cierto fue la reacción de Carolina, quien, acurrucada en su cama, y sabiendo el día en que se
encontraba, muerta de terror se hallaba. Incapaz de abrir los ojos, pegadas sus pestañas, podía escuchar como unos leves pasos en el corredor se abrían paso hacia su habitación, hasta que, tras un estremecimiento de miedo que le recorría por toda la espina dorsal y que le hizo abrir los ojos totalmente desorbitados, vio aparecer el corrompido cuerpo de su amiga Verónica, la cual, sujetando entre sus manos las tijeras con su lazo rojo, y antes de que Carolina pudiese ni siquiera reaccionar, consumó aquella su venganza, clavando las tijeras en el corazón de su amiga y causándole la muerte de forma irremediable.
Aún los gritos de Carolina, antes de morir, se fundieron con aquellos estertores venidos del “Mas allá”, y no fue hasta el día siguiente cuando las hermanas de la orden encontraron a la joven yaciendo en la cama, con las tijeras del lazo rojo incrustadas en su corazón, y en sus manos una Biblia con las tapas de color rojo, en cuyo interior de ellas Carolina dejó relatado el asesinato de su amiga por ella cometido, a causa de sus descontrolados celos.
Aún hoy se dice que el espíritu de Verónica sigue vagando continuamente, sin sentirse del todo saciada de su venganza, en constante acecho en busca de víctimas... “Todos aquellos que se atrevan a invocarla, nombrándola tres veces durante tres veces, con unas tijeras sujetas por un lazo rojo, una Biblia abierta por el centro y en plena noche, allí donde se reflejen sus rostros o sus cuerpos, en una habitación amparada como toda luz solo por dos sencillas velas...”, puede que reciban su visita, y eso significaría, una muerte cierta...
Muchos han sido los que la han desafiado desde entonces, y no pocos los sucumbidos. Aquellos cuya alma esté corrompida, y prueben a tentarla, que Dios los ampare...